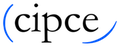Por Julián Corti
De un tiempo reciente a esta parte, el acelerado desarrollo tecnológico e informático hizo mutar, con especial inercia, nuestros modos de habitar el mundo de forma radical. Hoy una innumerable porción de “las cosas” con las que interaccionamos en lo cotidiano son esencialmente digitales, en contraposición a los soportes físicos que antiguamente las contenían.
Estas “cosas digitales” llegaron a nuestro dominio de la mano de un proceso intenso de globalización, y a su vez, la sociedad tuvo acceso y se acostumbró a emplearlas de forma tan rápida que nuestras viejas forma de control de la conflictividad resultaron desactualizadas.
En lo que a la investigación penal importa, si bien es posible reconocer que su desarrollo en contextos digitalizados acercó facilidades prácticas y operativas -como la llegada del expediente digital, las audiencias virtuales, los requerimientos cursados digitalmente, etc.-, el impacto de ese cambio de paradigma sobre la conflictividad social que tiene por objeto trajo enormes problemas, dado que el trabajo en entornos digitales y con evidencias digitales, demanda una particular asimilación de dicho proceso de cambio y el trazado de estrategias que permitan adecuar el sistema de forma eficiente.
Además, este doble nivel de digitalización (el de los hechos y el del procedimiento mismo) hace de lo digital el campo de acción. No tomo aquí las habituales conceptualizaciones de la evidencia digital como algo distinto o excepcional que es menester ir a reservar, sino la reflexión de que vivimos en una era digital, donde la mayor parte de las interacciones son producidas y quedan registradas en soportes electrónicos.
Dentro de la investigación de la criminalidad de tipo económica, por ejemplo, históricamente la prueba penal se basaba en documentos físicos, testigos presenciales, registros en papel. El propio objeto del delito, el dinero, podía rastrearse en su mayoría en formato físico. Hoy, ese paradigma ha sido sustituido por registros electrónicos: transferencias bancarias digitales, comunicaciones por redes sociales, almacenamiento en la nube, activos y billeteras virtuales, etcétera. El rastro probatorio primario de los delitos económicos migró al mundo digital, atravesando toda la trama de las relaciones humanas y económicas. De modo que la reconstrucción histórica de los hechos es hoy preponderantemente una recopilación de datos digitales, y tal recopilación se despliega también digitalmente.
En este contexto, resulta evidente la importancia del dominio de lo digital en la investigación penal, lo que demanda capacitar a los operadores del sistema para desempeñarse en un entorno social digital, profundizar la integración de equipos de investigación interdisciplinarios y dotarlos de recursos.
Capacitación de los operadores
Probablemente producto de esa velocidad en la que mutó el mundo hacia lo digital, muchos operadores carecen de formación adecuada para tratar, recabar, analizar e interpretar contenidos digitales, lo que amén de poder poner en riesgo el hallazgo y/o resguardo de las evidencias, puede comprometer la introducción válida de las mismas al proceso, dado que la evidencia digital es por naturaleza frágil, volátil y susceptible de manipulación.
El espectro de dificultades es amplio, y pueden hallarse problemas desde la utilización de herramientas básicas para la producción de documentos digitales, hasta el dominio de sistemas de análisis de grandes volúmenes de datos, como puede ser el contenido obrante en un celular o la compulsa de operaciones de criptoactivos en los registros de las blockchains.
Existe entonces un primer gran desafío, que responde a la necesidad de contar con un sistema de investigación idóneo para hacer frente a la criminalidad actual, con las particularidades que en ésta imprime el entorno social digital. Ello demanda, trabajar fuertemente en estrategias de capacitación del personal que integra el sistema, tanto en la formación inicial como en programas de actualización continua.
Integración de equipos interdisciplinarios
En el mismo norte, otro punto en el que resulta necesario emplear esfuerzos -y reflexiones-, es en la integración de equipos de investigación con especialistas de distintos campos del saber, lo que redundaría en un abordaje más acabado e integrador de los conflictos en general, y de la conflictividad penal en particular.
Por introducir un ejemplo, la planta profesional de los Ministerios Públicos Fiscales está predominantemente integrada por abogados. Incluso es conocido que muchos profesionales de otras especialidades que integran los órganos de acusación no se les reconoce el concepto profesional en el pago de sus salarios. Lo cierto es que estos organismos nacieron como estructuras reflejas de las dependencias judiciales, sus intervenciones en origen eran esencialmente jurídicas, pero hoy puede reconocérseles a los Ministerios Públicos, con las implementaciones de los sistemas acusatorios, un rol cada vez más autónomo y protagónico en el proceso, en la investigación en particular y en el diseño de políticas criminales.
Pero ocurre que la investigación penal en sí no es un campo exclusivo del saber jurídico, y menos puede serlo cuando la actividad criminal se complejiza. Ello no se suple eficientemente con el aporte que sobre la investigación pueden hacer las agencias policiales, ni los peritos que puedan ser convocados al proceso, y tampoco con unidades especializadas en las estructuras centrales de los órganos. La gestión eficaz de la conflictividad demanda que los Ministerios Públicos puedan saldar la mayor parte de los extremos del conflicto, y ello solo posible en la medida que se logre imprimir a las estrategias y soluciones un enfoque interdisciplinario, con la participación, por ejemplo, de contadores, sociólogos, informáticos, científicos, etcétera, de modo que la integración multidisciplinaria sea una característica de toda la estructura.
Recursos materiales indispensables
Un tercer punto, que genera enormes dificultades, tiene que ver con la disponibilidad de recursos para abordar la investigación en este mundo de lo digital. Computadoras con buena capacidad de procesamiento, sistemas de almacenamiento de datos, licencias de distintos programas informáticos, entre muchos otros, son insumos esenciales para un buen desarrollo de las investigaciones cuya disposición presenta serias deficiencias.
El problema aquí es que se trata de recursos altamente costosos en un escenario de presupuestos limitados, pero antes que rendirse al problema se impone el desafío de hallar alternativas que permitan alcanzar el equipamiento indispensable.
Una de esas alternativas, plausible y viable, es volcar recursos económicos y materiales obtenidos a partir del recupero de bienes de las propias investigaciones judiciales, en una dinámica retroalimentativa en la cual a mejor equipamiento se llevarían a cabo mejores investigaciones que a su vez redundaría en el recupero de mayor cantidad de bienes.
El problema que suscita el análisis de dispositivos celulares
Hoy el grueso de la investigación penal se nutre de los contenidos que se pueden obtener de los dispositivos celulares de los investigados.
Claro está, muchas de aquellas evidencias que en un espacio mundano reciente eran capturadas en un soporte físico -aquel espacio en que se escribieron nuestros códigos, por cierto-, hoy son en esencia digitales, y circulan y se conservan en dispositivos electrónicos. Interacciones personales, títulos y escrituras, registros contables, documentación bancaria, anotaciones, fotografías, etc., etc. El dinero y sus variantes, sin ir más lejos, es hoy fundamentalmente digital y en ese formato fluye.
El tema del acceso a dichos dispositivos y la manipulación de su contenido, domina un espacio representativo de las discusiones en torno al procedimiento penal. A su eficacia, por un lado, y a su legitimidad, por el otro. Registros domiciliarios, intervenciones telefónicas, seguimientos policiales y otras diligencias comunes similares, pueden no resultar eficientes si no se logra el acceso a los dispositivos electrónicos, particularmente en la investigación de la criminalidad organizada.
El punto es que su mero secuestro no es suficiente. Un aparato celular moderno cifrado resulta a priori de imposible acceso. No hay posibilidades allí de derribar puertas, revolver cajones o enviar espías, y entonces el acceso a evidencias fundamentales en el entorno digital depende de los métodos que posibiliten desbloquear la contraseña de ese dispositivo.
A ese fin, si bien el procedimiento frecuente es acudir al uso de sistemas informáticos desarrollados para intentar sortear el cifrado y acceder al contenido del dispositivo, la disponibilidad de estas herramientas es sumamente escasa. Las licencias de los sistemas que permiten el estudio de los aparatos -que es por cierto, un segmento fuertemente monopolizado y objeto de un gran negocio-, son adquiridas por las fuerzas policiales y por los laboratorios forenses de los Ministerios Públicos, a quienes acuden las unidades fiscales para la obtención de la información obrante en los dispositivos.
Sin embargo, las licencias son contadas frente a la gran cantidad de elementos que deben ser sometidos al mismo procedimiento, suponiendo esperas de largos meses para conocer la información, lo que supedita el plazo del proceso a esa carencia. Aún así, el procedimiento puede frustrarse, ya sea por las características del dispositivo sometido a estudio que no permite ser desbloqueado, o por errores en la manipulación del aparato desde su secuestro. Extremo que nuevamente trae a colación la necesidad de capacitar a los operadores para el manejo de estos elementos (lo ocurrido en la investigación seguida contra Sabag Montiel por tentativa de magnicidio, es un claro ejemplo de ello).
Ahora bien, la situación expuesta impulsa naturalmente a los investigadores a buscar alternativas que acerquen soluciones sobre tales deficiencias, y en ese marco, se encuentra cada vez con mayor presencia, pero ciertamente en vía de exploración, el requerimiento al investigado del aporte voluntario de la clave o, en su defecto, la obtención compulsiva de la misma, acompañada del conocido “uso de la fuerza mínima e indispensable”.
Las analogías para intentar contener las particularidades del entorno digital en un sistema procesal nacido y pensado para el viejo medio de soportes físicos, son varias y tienen notas interesantísimas, pero vale destacar que la pretendida obtención compulsiva de la clave, aún realizada al amparo de la ley, puede ser absolutamente ineficaz dado que no siempre los dispositivos se desbloquean con el solo empleo del reconocimiento biométrico.
Lo cierto es que tal avance plantea un conflicto sobre el respeto de derechos fundamentales -intimidad, derecho de defensa, prohibición de autoincriminación forzada-, sin un marco normativo acorde que estandarice los modos en que tal obtención de la contraseña es posible y cuáles son sus límites -en consideración de que las injerencias en derechos fundamentales deben basarse en leyes previas, claras y taxativas, conforme al principio nulla coactio sine lege-.
Pero al mismo tiempo, evidencia la necesidad de encontrar formas que legítimamente permitan sortear el obstáculo de acceso a los dispositivos celulares, en consideración de que “en el procedimiento penal tiene excepcional relevancia y debe ser siempre tutelado el interés público que reclama la determinación de la verdad en el juicio, ya que aquél no es sino el medio para alcanzar los valores más altos: la verdad y la justicia...”, y en tal marco se ha validado considerar al imputado como objeto de prueba en el proceso penal que afronta, debiendo tolerar la utilización de su cuerpo para la obtención de datos relevantes para la investigación, en la medida que ello no implique una medida lesiva o degrandante.
Así, los procesos se trenzan en discusiones reñidas, donde se ve a toda luz esa antinomia que bien describe el Dr. Alberto Binder, entre las formas de lograr acabadamente ese deber de tutela frente a las garantías que se acusan resentidas por los métodos que se implementan, las opciones que se eligen, para gestionar la conflictividad.
El rol de los prestadores de bienes y servicios
Es aquí donde entiendo debe trabajarse profusamente en la interpelación a los prestadores de los bienes y servicios que son empleados en la comisión de delitos, para el diseño de alternativas que posibiliten a la justicia el acceso a la información digital de relevancia.
Los problemas se ven con mayor claridad en el segmento de los criptoactivos. Se trata de un mercado que se desarrolló y entró en acción en la mayor informalidad, para luego ser social y políticamente legitimado. Las facilidades que este mercado acercó a las organizaciones criminales son notorias, basta con destacar que a su empleo migraron las viejas prácticas de tráfico de dinero internacional, sin necesidad de realizar ningún movimiento de activos físicos.
Si bien es cierto que hoy día se están armonizando las obligaciones de cumplimiento de las empresas que formalmente comercializan criptoactivos, en la práctica persisten grandes dificultades para obtener, cuanto menos, la información de transacciones y de titulares de cuentas.
En todo el andamiaje de prestaciones de bienes y servicios digitales -de anclaje global y por ende sin imperio alguno de los Estados (o de la mayoría de ellos)-, la investigación se topa con imposibilidades materiales de acceder a las evidencias, o bien resistencias, supuestamente amparadas en el derecho de usuarios, que fuerzan la realización de diligencias de requerimiento por canales diplomáticos, y que amén de demorar extensamente los procesos, suelen resultar infructuosas.
De tal modo, los ambiciosos compromisos asumidos por los Estados en acuerdos globales para la lucha contra la criminalidad económica, no tienen suficiente correlato en exigencias aplicadas a las proveedoras de productos también globales. El universo de lo digital, anclado en la comercialización internacional de productos electrónicos, la internet, las redes sociales (Whatsapp, Facebook y tantas otras), arrastró naturalmente cesiones de soberanía sobre aspectos de la vida de los ciudadanos que antiguamente eran asequibles por los Estados en el marco del cumplimiento de su deber de tutela, de modo que mucho tienen que aportar las compañías que concentran el mercado de lo digital.
Las facilidades, garantías y seguridades que el mundo digital acerca de la mano de los desarrollos de las empresas multinacionales, no pueden obstaculizar el acceso a la información por parte de las investigaciones cuando tales productos hayan sido el canal propicio para el delito.
A modo de ejemplo, retomando el tema del acceso a dispositivos celulares, puede pensarse en el diseño de productos que amén de la protección que ofrecen al usuario frente a la injerencia externa, garanticen vías de acceso a la información por parte de las autoridades judiciales cuando ello tenga mérito suficiente en la presunta comisión de un ilícito. Su desarrollo es viable, y ahí es donde cabe comprometer a los prestadores de bienes y servicios globales para que sus creaciones no sean facilitadores de la criminalidad.
Conocidas son las serias dificultades en que se encuentra la investigación penal, y en aras de reencauzar los esfuerzos frente a los desafíos que importa la delincuencia en la nueva era digital, entiendo que es indispensable, amén de la capacitación e integración interdisciplinaria de equipos de investigación, recorrer caminos tibiamente explorados tendientes a interpelar y exigir a las empresas prestadoras de bienes y servicios digitales para trazar soluciones eficaces y eficientes que posibiliten, el acceso a los datos digitales indispensables para perseguir la comisión de delitos consumados a través de los productos que estas empresas introducen en el mercado, así como el diseño de canales que hagan asequible la obtención de la información de forma ágil y rápida para contribuir al éxito de las investigaciones y, con ello, al recupero de bienes provecho del ilícito.
La utilización al servicio del delito de un mercado que es en esencia global, no puede ser contrarrestado por la actividad meramente local y demanda entonces el trazado de estrategias globales, donde todos los actores contribuyan eficazmente a la persecución de la criminalidad de investigación compleja.